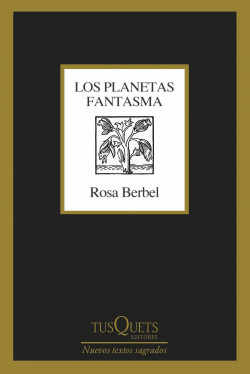Tratándose de
poesía, fue llamativa la recepción de Las niñas siempre dicen la verdad, primer libro de
Berbel (Estepa, 1997). “Llega provista de la mejor tarjeta de
presentación posible: la calidad excepcional de sus poemas”, dijo Fernando
Aramburu, quien destacaba la “singularidad” de su escritura y su duende.
Sin
ser esto novela, cuando pasa algo así, se espera con expectación el segundo
libro. Unos para confirmar sus buenos presagios y otros –un gesto muy español–
para corroborar que no era para tanto. Pero no, no defrauda esta nueva entrega.
Al revés. Hay un salto cualitativo en su poética. Más hondura. Lo leído
justifica incluso su prematuro, sorprendente ingreso en una colección de consagrados en la que los poetas de la
generación anterior a la suya, salvo Rodríguez Marcos, nunca han pisado.
Estamos
ante un libro perfectamente imaginado. Desde el título, que alude a esos
cuerpos celestes probados científicamente pero invisibles a la observación. Nos
lleva a lugares extraños que son y no son de este mundo. Un misterio. Cita a
Padgett: “En la literatura y las canciones, / el amor se expresa / a menudo en
imágenes del / clima”.
Consta
de tres partes, o de dos enfrentadas, diría, a un extenso poema central. La
primera, “La muerte natural” es acaso un libro en sí mismo. En sus poemas, más
que nada amorosos (“¿Cómo reconocer poemas de amor / cuando el campo semántico
/ es antiguo?”), predomina el “nosotros” y su tono es dialogado. La ironía, tan
presente en su obra anterior, domina la escena. Pronto, una constatación: “La
fiesta había acabado para siempre”. Una metáfora: “Al despertar lloramos por la
pérdida / de los días hermosos”. Como la de la casa, ahora llena de fantasmas y
flores muertas por culpa del calor del verano (más que una estación). Y allí,
la niñez: “Lo que nos entusiasma de nuestra infancia, / vuelve como tragedia
años más tarde”.
Se
precia un aire sentencioso, aforístico a rachas: “Las emociones crean
realidades”. Y una soterrada lucha por “conquistar otras palabras” no
“gastadas”: “Para hablar del amor, debimos inventar / otro lenguaje”. Y una
preocupación civil: “¿Quién trasladó al jardín sin preguntarnos / el cadáver / de
nuestra clase media?”. Lo real (“Otras fiestas”) se funde con lo imaginario (“Viajes
largos a destinos imposibles”, “El final de los ritos”). Para entonces, “La
casa está en ruinas”, otra metáfora. Por medio, poemas memorables como
“Posibilidad de la luz”.
“La
conquista del paisaje” se basa en otra alegoría: la del desierto. A su travesía
remite. Escribió Valente: “Cruzo un desierto y su secreta / desolación sin
nombre”. Y ella: “Era el desierto un sitio sin edad / por el que ahora
vagábamos / huyendo de la muerte”. El amor es el oasis. “La idea de refugio”. El
deseo, “una lengua única”. “Asistíamos juntos a la muerte del mundo”. Pero a
pesar de todo, la belleza persiste: “lo bello resplandece también / cuando está
muerto”.
En
“Cuando acabó la fiesta”, tercera parte, esa belleza se constata
“insoportable”. “No hay, de ningún modo, / manera de evitar su persistencia”.
Llegados a ese punto, se trata de “proteger el futuro / de las desolaciones del
lenguaje”. De hallar “el argumento de la magia”. “Es la extrañeza una virtud
alegre”. Lo fantasmal y visionario se impone. Léase “Las palabras y las cosas”,
que termina: “Una fiesta es un triunfo del lenguaje”. O “Mundos paralelos”.
“Amamos el paisaje extraterrestre”, escribe. “A la intemperie”, sólo queda encontrar
la palabra que nombre nuestra absoluta soledad.
Cuando
uno termina de leer este libro, asiente: “es un milagro estar / justo donde la
vida está”.
Rosa Berbel
Tusquets Editores, Nuevos Textos Sagrados, Barcelona, 2022. 96 páginas.
15 €
NOTA: Esta reseña se ha publicado en EL CULTURAL.