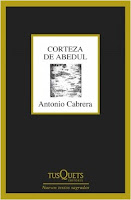Tusquets, Barcelona,
2016. 128 páginas.
Antonio Cabrera (Medina Sidonia,
1958, pero establecido en la Comunidad Valenciana) publicó su primer libro tarde, a los cuarenta
y dos años, pero lo hizo por la puerta grande: premios Loewe y de la Crítica. A
En la estación perpetua le han seguido: Tierra en el cielo, Con
el aire y Piedras al agua.
Si bien su nombre falta en los primeros recuentos generacionales,
pronto pasó a formar parte de un grupo de poetas valencianos que se encuentran
en el centro de la promoción de los 80 o de la Democracia, con Gallego y Marzal
al frente; dignos continuadores de Gil-Albert, Brines (dios tutelar), Simón,
Siles o Talens.
De formación filosófica, Cabrera
ha transitado los caminos de lo meditativo (poesía metafísica, según algunos) y
ha tenido en la Naturaleza su principal fuente de inspiración. Su raíz
romántica es evidente. Este libro, donde regresa con su voz decantada, vuelve a
confirmarlo. La cita de Gautier es elocuente: “Soy un hombre para quien el
mundo exterior existe”. Otra de Cadenas fija el rumbo. Y el tono, esa voluntad
de retracción y esencialidad propia de cualquier poeta ático.
Desde el principio, árboles y
pájaros. Y campo. La misma precisión que usa para componer sus poemas le
caracteriza en tanto que botánico y, sobre todo, ornitólogo. A partir de una
palmera o un almez, una sabina o un abedul, de un águila migrante, un buitre o
un ruiseñor, Cabrera lleva lo descriptivo a lo simbólico y traza, siempre desde
la cercanía y la realidad, a través de un riguroso proceso contemplativo
anclado en la observación y la mirada, un sutil discurso propio de alguien que
piensa, sí, pero que sobre todo siente, un ser sensitivo, algo que me ha
recordado a César Simón.
Poesía solar y mediterránea: “La
luz no se captura. Mirarla nunca sacia”. Él, “un ser erguido en tierra
solitaria”. Alguien que aprecia en las cosas los detalles, lo pequeño, lo
sencillo, como el muro del bancal: “Nada reclama, nada necesita”. “Pensé en el
puro suelo, /el nunca redimido”. Todo queda dicho sin alardes, con genuina
naturalidad: “¿Cómo pasan al poema las cosas que suceden?”, se pregunta. “Nunca
luce excesivo sino intenso”, podría decirse de su poética.
En “Autorretrato”, después del
viaje, ya en su cuarto, escribe: “Soledad, ahora sí, / ya puedes ser el fondo
informe y fiel / de mi retrato”.
Jesús Montiel
Hiperión, Madrid, 2016. 62
páginas.
Con Memoria
del pájaro, Montiel (Granada, 1984), autor de Placer adámico, Díptico
otoñal, Tritoma e Insectario,
ganó el premio Hiperión. Lleva al frente una "Declaración de intenciones"
donde leemos: "Al autor de este libro le gusta su vida. El problema es que
su vida es un fracaso en todos los sentidos". Por "improductiva"
y "fuera de la lógica del beneficio". Estos poemas, concluye,
"no son otra cosa que los hijos de este tiempo entregado a las
musarañas". Luego cita a Pacheco: "Total misterio a cada instante la
vida". Después, llegan sus versos, una poesía cercana, autobiográfica (o
eso parece), de poética clara donde las anécdotas cotidianas se convierten en
categorías: "El poema es una espalda / que me asoma al milagro / burlando
la pared de la costumbre".
En "Petunias", por
ejemplo, donde leemos: "El hombre que hay en medio es lo difícil". O
en "Closed", acerca de las alambradas para seres humanos:
"Recuerda cuando sólo era del pájaro". Lo social también aflora, como
denuncia, en "Divinidades" ("otro Egipto más árido al término
del voto") y en "Font Vella".
En "3 de julio",
"Mínima victoria", "Antirromance", "A la próxima"
y "00:00", el amor es el protagonista. La vida de pareja, que son
padres.
Las metáforas que encontramos
están humanizadas. Son asequibles y no buscan tanto lo llamativo cuanto lo
simbólico. El lenguaje se adapta a los temas tratados, que suelen ser amables.
Así en "Mesa", la de las familias de ahora, suma de soledades.
"Noé" es un precioso
poema donde Montiel hace recuento de las "las horas más felices de mi
vida" en previsión de un próximo diluvio.
"Elogio del pene" es un
divertido poema erecto que
concluye: "Me dice que estoy hecho para el otro".
En "Hogar" alude a los
incómodos viajeros perpetuos ("hogar solo es un otro") y en
"Aunque todo se mueva" también hace mención al viaje: (de niño)
"Ansiaba la conquista de lo lejos" y "El más difícil viaje se
hace quieto. Sentado en uno mismo".
En "Aldea" alaba el
silencio del mundo; del otro: el rural.
A la palabra dedica también
algunos versos. "La piedra más humilde es la del puente", leemos.
"Y es algo parecido a la palabra", dice más adelante. Y en
"Vaso": "Que puedan los demás beberse mi palabra". Las usa
porque "El mundo vuelve a ser cuando lo nombras".