
Playa de La Fontanilla (con Roche al fondo).
Óleo sobre lienzo de Joaquín Sáenz, 1994.
Solvitur ambulando

NO es Plasencia una ciudad que se haya caracterizado, en las últimas décadas, por añadir a su rico patrimonio arquitectónico obras de importancia. Al revés. Es el caos y la baratija lo que prima, como en tantas partes. De la arquitectura moderna son escasos los vestigios dignos de mención y apabullantes los ejemplos de barbaridades constructivas. Y sólo me refiero a los edificios en sí, que si habláramos del urbanismo…
En el caso de las restauraciones, las cosas cambian. Ahí sí ha habido intervenciones de interés y, por suerte, son cada vez menos los palacios o casonas que no han sido rehabilitados para uso de particulares (los menos) o del público en general (el Parador, el Auditorio de Santa Ana, Las Claras, etc.). El arquitecto Fernando Serrano codirige el proyecto de transformación de la iglesia de San Francisco (que llegué a conocer como Cine Sequeira) en Sala de Exposiciones que, visto lo visto, promete ser otra recuperación de interés. Como lo será la de Santo Domingo.
Quizá sea la conversión del antiguo Seminario Menor en Casa Sacerdotal Diocesana la obra más significativa de la arquitectura civil y religiosa (tanto da, puesto que de las dos participa) de la Plasencia de finales del siglo XX y comienzos del XXI, al menos hasta que llegue el Palacio de Congresos. El proyecto de los jóvenes arquitectos Andrés Jaque, Miguel de Guzmán y Enrique Krahe, acaba de ser designado finalista de la VIII Bienal de Arquitectura Española, un prestigioso certamen que ha reunido los 34 mejores edificios realizados por españoles en los dos últimos años.
Uno trabajó allí a principios de los ochenta, donde había cursado sus primeros estudios mi hermano Fernando, con los Operarios Diocesanos, Hermandad de la que terminó siendo miembro.
Daba clases, si no recuerdo mal, de lengua, plástica, ciencias sociales y francés. Fueron mis primeros años como docente y los recuerdos, a pesar del tiempo transcurrido, no se han extraviado. Por si acaso, ventajas de la poesía, fijé esos años en un breve poema titulado 'Hacia 1980'.
Fue precisamente mi hermano quien llamó mi atención sobre nuestro antiguo colegio. Es verdad que Yolanda y yo, en nuestros paseos circulares alrededor del laberinto, habíamos apreciado ya que los cambios en su antigua estructura (que viene del siglo XV con ampliaciones en el XIX) iban muy en serio. Su visión exterior, que es la que uno ha observado, no deja al paseante indiferente. Por dentro, que es como lo ha visto Fernando, la cosa es aún peor. Para bien y para mal. Quiero decir que quienes lo habitan y lo visitan suelen mostrar más desagrado que contento ante el radical cambio efectuado. Pero aquí, ya se sabe, somos muy conservadores.
Valiéndome de internet, también yo he podido apreciar, a través de hermosas y precisas fotografías, lo que el edificio esconde, al menos en parte. En internet está también un espléndido reportaje del diario El Mundo firmado por Jorge Escohotado que lleva por significativo título 'La casa sacerdotal más loca de España'. El subtítulo alude a la 'mística vanguardista'. No sabe uno si a estas alturas de la historia la palabra vanguardia (no digamos mística) designa aún algo. La pobre ha sido tan exprimida y devaluada que, insisto, ya no sabe uno a qué atenerse. Sí, supongo que, en sentido lato, podemos hablar de un edificio vanguardista siquiera sea por lo que su nueva concepción tiene de juego y divertimento (números sobre el jardín, colores chillones, iluminación de neón, etc.). Decía más arriba que los usuarios y los responsables de la Casa no están del todo conformes con su diseño que, más allá de los gustos, no parece corresponderse con los fines para los que fue (re)creado. Un punto de encuentro de la disconformidad es, por ejemplo, la capilla. Otros, que también han estado allí, todavía no se han repuesto del susto. Las bancocicletas -bancos con ruedas de bicicletas en el extremo- no son cómodos ni serios, dicen. El sagrario está escondido. La sacristía es todo menos eso. Sin embargo, hablan bien de las habitaciones, es decir, de las partes del edificio que no son zonas comunes. El comedor, que está entre éstas, al parecer es de lo más alegre. Si algo ha primado en el proyecto es la luz y el color (tanto que a veces parece que está uno en Miami), algo lógico teniendo en cuenta que está realizado en función de unas personas mayores que ya no pueden vivir solas y que van a usar el lugar, seamos claros, como residencia geriátrica o bien por sacerdotes que no son ancianos pero que están enfermos.
Uno, menos anquilosado que la mayor parte del paisanaje, apuesta por la reforma y se alegra de que el nombre de Plasencia se esté paseando por los mejores foros arquitectónicos de España y parte del extranjero. No es poco.
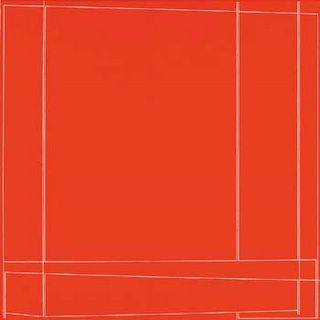
Con ser inventos que se pierden en el día de los tiempos (¿por qué va a ser siempre en su noche?), las piscinas siguen siendo un icono de la época moderna. Podemos recurrir al cine y a la televisión (a esas películas californianas con pileta comunitaria y cuerpos esculturales), al arte (los cuadros de David Hockney) o a la literatura (recuerdo ahora un poema de Justo Navarro). Son, sin ir más lejos, uno de los símbolos del desarrollo de nuestros pueblos, ninguno de los cuales, prácticamente, carece de ella.
Esto, con haberse universalizado en los últimos años, no es un fenómeno nuevo. Eso sí, las primeras piscinas que uno visitó en el medio rural no eran públicas, como ahora, sino privadas. Si aguzo la memoria, quizá la primera donde me bañé fue la de Puerto de Béjar. Como pueden suponer, lo único imborrable fueron sus gélidas aguas; algo a lo que uno, ay, ha perdido, con la edad, toda afición. Adiós piscinas de La Garganta y Piornal. Adiós aguas heladas de las gargantas de Gredos y del Infierno. Adiós, en fin, a las de las lagunas del Trampal y Solana, donde uno se mojó de muchacho.
No mucho después debí conocer, ya en La Vera, la piscina de Jarandilla donde pasamos uno de aquellos domingos de excursión familiar, cuando se impuso entre los adultos un práctico criterio de comodidad que jugó, eso sí, a favor de los niños, siempre proclives a los suelos lisos y a las aguas tibias. También en esa comarca, visitábamos la de Aldeanueva, en el alto, cerca del cruce que baja al camping, otra de las clásicas.
Volviendo al otro valle, el del Ambroz, también la de Hervás fue una piscina pionera y, en consecuencia, otra de las primeras que visitamos.
Como decía la semana pasada, este trasvase de aguas frías y transparentes a otras no menos transparentes pero templadas fue, visto desde ahora, una pérdida. No estoy tan seguro, eso sí, de que, como insinuaba más arriba, uno lo entendiera entonces así. Qué duda cabe que para unos críos, para bañarse con primos y disfrutar de los juegos consiguientes, las piscinas ofrecían unas ventajas vedadas a las peligrosas gargantas y ríos de estos alrededores. Por eso, en masa, apenas se abrieron en Plasencia la piscina municipal y la del Km. 4 (uno de los nombres más útiles que conozco para denominar un lugar) niños, muchachos y adultos las asaltaron sin piedad dejando el río como reducto de algunos personajes extraños que leían a sus orillas, para los fines de semana (en el caso de magníficos charcos del Valle como el de Regino, en el kilómetro 15, o Benidor, sin eme) y las vacaciones de verano, pues por entonces veranear fuera del pueblo no era una costumbre tan extendida como ahora.
Con el tiempo se ha llegado incluso a un perversión interesante: la de unir lo fluvial y agreste, digamos, con lo civilizado y urbano. De ahí ha surgido un híbrido curioso: las piscinas naturales (como La Isla de Plasencia), que tanto abundan en zonas hermosísimas como la Sierra de Gata, las Hurdes o en el Ambroz, La Vera y el Valle. De las primeras, por desgracia, poco puedo hablar, pero sí puedo hacerlo de las que rodean Pinofranqueado, pongo por caso. Allí pasamos un verano hace años. Mi costumbre era subir cada tarde a una de aquellas alquerías con mi hija en busca de un refrescante baño que sólo lograban amargarte esporádicamente los mordiscos (aquello eran más que picaduras) de las moscas del tamaño de un burro que por aquellos entornos serranos pululaban.
No dudo de las múltiples ventajas de las piscinas. En los tórridos estíos de esta tierra, y más en lugares donde por desgracia no abunda en agua o no tienen la suerte de tener a mano un río (como decía Ángel Campos en uno de sus poemas), un baño reconforta y ayuda a sobrellevar los agobios del calor como pocas cosas pueden hacerlo.
Las piscinas son sitios para refrescarse y practicar ejercicio (y hacer deporte, en su caso), pero donde además la gente se reúne. En este sentido, son espacios donde la sociedad civil fomenta la comunicación y, en consecuencia, la democracia. A diferencia del club privado, allí se dan cita todo tipo de ciudadanos. Por eso son ejemplos de un servicio público ejemplar y verlas limpias y bien atendidas dice mucho de las corporaciones municipales de las que dependen. En esas aguas, si me permiten la licencia, se refleja a la perfección un ayuntamiento.
UNO ya dijo que, dando por hecho que la felicidad suele asociarse con la infancia (por más que algunas sean muy desgraciadas y ninguna feliz del todo), es en sus interminables veranos donde aquélla alcanza sus mejores momentos. Curiosa paradoja, pero así es: a pesar de que esos meses estivales parecían no tener fin, en el recuerdo apenas duran unos instantes, que es lo que suelen durar las cosas que nos proporcionan esa entelequia llamada felicidad.
Y en los veranos, el agua. No hay estío sin baños. No al menos para muchos, entre los que me cuento. Para los de mi generación -en plena cuarentena-, los placentinos de la segunda mitad de los cincuenta y primera de los sesenta, el agua y los baños van indisociablemente unidos al río. Al Jerte, por más señas.
La semana pasada, sentado en un rollo de sus orillas, le decía a mi hijo: ¿te has dado cuenta de lo poca cosa que es este río? Y, sin embargo, cuánta su importancia para el Valle que atraviesa y para la ciudad donde nací y siempre he vivido.
Estábamos junto al ventorro de Benidor (sin eme final, como se llamó al principio). Allí íbamos a pasar los domingos de hace cuarenta años. Lo hacíamos en autobús. Entonces casi nadie tenía coche. Con todo, algunas veces fuimos en la furgoneta de Benedicto Izquierdo. Entre curvas y mareos, una sandía rodaba por el suelo durante todo el viaje. La misma que luego se metía el agua para que se enfriara. ¿Lo peor de aquellos días? ¿Las eternas digestiones de tres horas! Y, cómo no, la ida y la vuelta por aquella tortuosa carretera. ¿Lo mejor? Los juegos, la comida (ensaladilla rusa, tortilla de patata, filetes empanados) y la sensación de libertad que le proporcionaban a un niño aquellos parajes amenos.
En ocasiones especiales, pero una vez por lo menos todos los veranos, cambiábamos de dirección, aunque no de suplicio: de secundaria a secundaria, de curvas a más curvas. Era cuando subíamos a Cuartos, Jaranda o Pedro Chate, las míticas gargantas de La Vera. En mis recuerdos permanecen las aguas frías y transparentes donde nos zambullíamos o el intenso olor de las zarzas, los juncos y los helechos de sus riberas. Y, sobre todo, las canciones, aquéllas que se cantaban al regreso y nos ligaban más que nada a una tierra que, sin discusión, uno podría denominar la de sus antepasados. Músicas y letras populares enraizadas en un tiempo sin edad pero con memoria.
No obstante, ya dije, los baños de mi infancia están asociados esencialmente a nuestro humilde Jerte a su paso por Plasencia. A sus charcos: los que había en el Camino de las Huertas y en La Isla, pero en especial el de La Trucha. Ir hasta allí era un ritual asombroso. Para empezar, había que recorrer un largo camino desde casa. La ciudad no era la de ahora y se terminaba mucho antes. Luego, superadas las interminables callejas de las afueras, había que cruzar la pesquera, un paso evitable pero necesario para evitar un largo rodeo. Resbalarse era un peligro asumible para tamaña aventura. Era hermoso pisar sus piedras desgastadas y verdosas mientras el agua caía por encima. Más adelante, salvado ese emocionante escollo, recorrías un camino umbrío (todavía veo a la bestia dando vueltas en la noria) hasta llegar al charco propiamente dicho.
Cuando me bañaba el otro día con Alberto, éste se asombraba de comprobar cómo los peces le picaban en los pies. O se quejaba de lo molestas que resultan, para moverse por el río, los cantos rodados del fondo. Yo me sonreía y le contaba que, ahora ya no, pero que durante años uno tuvo los pies curtidos para soportar esos pequeños inconvenientes, por el mero hecho de tener que soportarlos, con gusto, a diario, verano tras verano.
Como aquellos del Kilómetro 4, pongo por caso, la mayor playa fluvial de la Plasencia de entonces, un sitio con embarcaderos de madera desde los que tirarse al agua de cabeza, donde sofocaron sus ardores la mayor parte de los placentinos de la época.
Los años pasaron y llegaron las piscinas (que están en el origen de estos recuerdos, como contaré otro día) y, con ellas, descubrimos otro mundo, puede que más aséptico (o no, vete a ver), pero a costa de perder de forma irremediable ese paraíso fluvial donde quedó sumergida nuestra infancia.
Uno, a pesar de eso, no ha dejado de frecuentar las aguas de los ríos Por eso, además de los baños en el estanque del molino (muy civilizado ya), no hay verano que no me pegue el consiguiente chapuzón en uno de esos charcos bellos y misteriosos que tanto abundan por estos reinos, ya sea en Pinofranqueado o en Benidorm (ahora con eme). Siquiera sea para no olvidarme del fluvial niño que fui.
(HOY)
Durante los tres primeros días de esta semana se ha celebrado en Yuste el curso “Gabriel y Galán: época y obra”, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de Extremadura en colaboración con la Fundación Academia Europea de Yuste y bajo el patrocinio, entre otros, de la Consejería de Cultura. La sola mención de las tres instituciones que acabo de mencionar justifica sobradamente la solvencia de esta actividad.
Poco a poco, pasito a pasito, con la debida puntualidad, a un ritmo acompasado a los doce meses del año, se va cumpliendo un programa ambicioso, en el mejor sentido, en torno a la conmemoración del primer centenario de la muerte de Galán. Quienes tuvieron que asumir la responsabilidad de celebrarlo, el Patronato Casa-Museo al frente, dijeron desde el principio que los actos se alejarían de lo folclórico y populachero porque a estas alturas de la historia, cien años después de la desaparición de Galán, lo que se impone es el rigor, el análisis y el estudio. ¿Y quién mejor que la universidad para garantizar esos objetivos? La universidad, sí, y una de las fundaciones culturales más acreditadas del panorama europeo que tiene su sede en un lugar único. Allí, bajo los arcos del porche que se abre al estanque y los jardines y, más allá, al paisaje infinito de La Vera, en medio de un silencio cómplice, nos hemos reunidos una veintena de personas durante tres intensas jornadas, casi de sol a sol, para hablar, escuchar, debatir y, sobre todo, aprender acerca de la vida y la obra de un poeta de vida breve y fama larga que, a tenor de lo que ambos aspectos dan de sí, sigue, a pesar de las apariencias, más vivo que nunca.
Tras la inauguración oficial, abrió fuego Luis Acosta presentando el reportaje que TVE en Extremadura ha realizado sobre el poeta. Está dirigido por Pura Caballero y obtuvo una favorable acogida.
Ya en programa, el nieto del poeta, Jesús Gabriel y Galán Acevedo, su mejor biógrafo y coautor de la edición de las Obras Completas, disertó sobre su poética. Eso sí, como plus, no dejó de ofrecer sagaces puntualizaciones mientras permaneció como asistente al curso.
Del habla dialectal de los escritores extremeños finiseculares se ocupó, con la sabiduría que le caracteriza, Antonio Salvador Plans. César Real Ramos, de la Universidad de Salamanca, hijo de uno de los máximos especialistas en la obra de Galán, César Real de la Riva, se ocupó de su “poesía moral” de un poeta apegado a la realidad de su entorno cuya poesía “eterniza lo fugitivo y universaliza lo local”. Una realidad histórica, la del Norte de Extremadura en torno al Novecientos, centrada en Plasencia, Aldeanueva del Camino y Guijo de Granadilla, que analizó magistralmente Miguel Ángel Melón; la de una zona empeñada en empresas que rompían con los injustos tópicos que pesaban y aún pesan sobre nosotros. Una realidad distinta a la de la apesadumbrada comarca de Las Hurdes. Al compromiso del poeta con el regeneracionismo hurdano (aspírese la hache), y a ese país maldito, dedicó su brillante exposición el periodista Teresiano Rodríguez.
Complementaria de la ponencia del profesor Salvador fue la de un viejo conocido nuestro, profesor de la Universidad de Sevilla, Manuel Ariza, quien reflexionó sobre el habla dialectal de los escritores españoles finiseculares. Le siguió en el uso de la palabra un antiguo alumno suyo, José Luis Bernal que abordó una relectura de Galán que, no lo dudo, marcará un antes y un después en la bibliografía galaniana. Otro alumno de Ariza, Miguel Becerra, adelantó lo que ya es una obra en marcha: el léxico del poeta.
Nuestro ensayista más moderno, Luis Sáez, indagó sobre la genealogía del regionalismo y la invención literaria de la identidad.
Fernando Flores del Manzano pronunció una entretenida conferencia en lo tocante a la vida tradicional de los tiempos de Galán y Carmen Fernández Daza dio otra, muy precisa, sobre el Galán narrador (¿para cuándo una edición completa de sus cuentos?, se preguntaba la presidenta de los bibliófilos).
Además de ponencias, tuvieron lugar dos mesas redondas: una sobre el ayer y el hoy del poeta en la que participamos Antonio Sáez, que puso al poeta en tensa relación con sus contemporáneos, y yo, y otra muy viva sobre Galán en el aula donde intervinieron el profesor Ariza y Manuel Simón Viola.
Las palabras serenas de Antonio Ventura Díaz, alma de la FAEY, cerraron un ciclo cuyas actas serán reunidas en un libro que, como el resto de las publicaciones esenciales del Centenario, quedará como elocuente testigo de su vigencia. Si algo ha facilitado este Centenario es la elaboración de materiales necesarios e interesantes sobre la obra galaniana; germen, además, de nuevos y más sólidos estudios que permitirán conocer mejor y de la mejor manera posible la poesía y la prosa de nuestro poeta más famoso.
(HOY)
