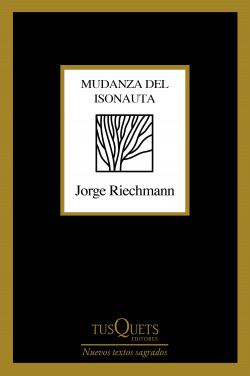Diario de la naturalidad
No está muy de moda hoy
en nuestras letras la naturalidad, ese modo de escribir como si quien lo hace
estuviese respirando y lo dibujase todo sin esfuerzo. Es algo que no se suele
valorar. La gente, la mayoría de los lectores, confunden la sencillez con la
memez, la naturalidad con la simplonería. Lo vemos a diario en libros de versos
y en novelas que parecen escritos por adolescentes y son, sin embargo, muy
ensalzados por la crítica. Afortunadamente hay escritores que apuestan aún por
la gran literatura ofreciendo al lector obras hermosas y atractivas, escritas
con pulso lumínico, certero, usando un lenguaje sencillo y natural, como el de
estos diarios escritos por Álvaro Valverde, un escritor genuino como pocos.
Desde hace unas
décadas ya, el autor cacereño (Plasencia, 1959) ha venido ofreciéndonos
poemarios y novelas de una calidad literaria insoslayable. De su sólida
trayectoria, entresacaríamos títulos en poesía como Una
oculta razón (Visor, 1991), poemario
que obtuvo el prestigioso premio Loewe, Ensayando círculos (Tusquets, 1995) y su reciente El cuarto del siroco (Tusquets, 2018). En narrativa, destacan sus
novelas Las murallas
del tiempo (Algaida, 2000), finalista
del Premio Café Gijón, y Alguien que no existe (Seix Barral, 2005). También ha editado un
libro de viajes, Lejos de aquí, (De la luna libros, 2004) y el volumen de artículos
El lector invisible (Editora Regional de Extremadura, 2001). Publicado también por la
Editora Regional, aparece este hermoso volumen de diarios, en el que Álvaro
Valverde nos regala un armonioso tapiz de escenas íntimas, de experiencias
viajeras y asuntos personales, que el lector agradece, pues, no en balde, la
materia literaria y poética que fluye en cada página se nos muestra a los ojos
con naturalidad, con delicada y pasmosa sencillez: «En Plasencia, las flores de
las mimosas están a punto de brotar. En Baleares, un almendro está dispuesto a
florecer (si no lo ha hecho ya). En dos días, ay, estamos sudando de nuevo.
Nunca he amado tanto el frío como ahora» (pág. 79). Deliciosos fragmentos, como
el anterior, se van engarzando a lo largo y ancho del volumen de una manera diáfana,
sublime, como si en el libro estuviera entrando el sol y saliendo a la vez por
cada resquicio de sus páginas con una delicadeza cristalina.
Lo que Valverde
cuenta en sus diarios aparentemente puede parecer banal; pero sucede todo lo contrario,
pues en cada línea, en cada fragmento de este libro, fulgura la calidez de un
escritor que nos muestra su mundo, la naturaleza de su ámbito, con una
elegancia y una ternura que conmueven. Y además nos sorprende, al mismo tiempo,
la textura de un lenguaje poético, cálido, emotivo, que nos hace sentirnos
dentro del autor cada vez que nos habla de las desapariciones de amigos
queridos, de vecinos y familiares, cuya muerte deja un reguero luminoso de
melancolía, de inevitable ausencia, en quienes nos adentramos en su discurso. Escritores
importantes que nos dejaron no hace mucho, como Antonio Cabrera, Ángel Campos Pámpano
y José Antonio Gabriel y Galán, quedan inmortalizados, redivivos, entre las
cálidas páginas de este libro, sintiéndolos de este modo aún más cercanos.
Libro de viajes y de
pérdidas, de encuentros, de conversaciones emotivas, de paisajes encofrados entre
las pupilas del autor que, sentimos y creemos pisar, mientras los leemos,
apropiándonos de sus cielos y de sus aires: «Esta tarde, a la hora de la siesta,
croaban las ranas a la orilla del río que daba gusto oírlas. Eso me llevó a
recordar mi infancia» (pág. 141). Ahí en ese instante emotivo de una tarde a la
orilla de un río uno encuentra sus raíces, la melodía sutil de su niñez. Y en
esos momentos deliciosos de esta obra, de estos diarios sensibles, sobrios,
austeros, hallamos la luz mejor de la poesía, la calidad narrativa de un poeta
que sabe comunicar lo que ha vivido como en su día lo hicieron los más grandes,
Fernando Pessoa, Benjamin o Pavese.
El autor cacereño
muestra en este libro, en este inefable volumen de diarios, un hermoso retablo
de la naturalidad, un manojo de páginas cálidas, sensibles, donde el lector encuentra
el resplandor de las cosas sencillas, esenciales, que no pasan: el vuelo de un
pájaro, la ausencia de un amigo, el olor matinal y emotivo de un café, el
retrato del campo durante un viaje en automóvil, pequeños detalles que
sustancian cualquier vida, como la del escritor Álvaro Valverde, un novelista y
poeta imprescindible.
Nota: Esta reseña se ha publicado en Cuadernos del Sur.
Diario de Córdoba, 27 de febrero de 2021